Entrevista a Juan Antonio Ortega, presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España (SPSE)

La SPSE agrupa a 400 pediatras en la región de Murcia, el 70% de cuyos miembros es mujer. Como asegura su presidente, “no somos solo una cifra: somos una voz colectiva que ha decidido no callar más. Queremos ser un contrapeso científico, ético y social frente a un sistema sanitario infantil que lleva demasiado tiempo olvidando a los niños y agotando a los profesionales”.
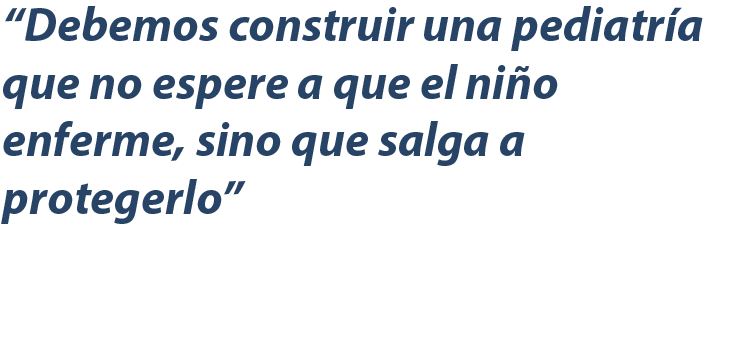
¿Cómo ves la situación actual de la atención primaria en pediatría en Murcia?
La atención primaria pediátrica vive una crisis estructural, no coyuntural. No solo por la falta de pediatras, sino porque el modelo ha caducado. Hoy el acceso a un pediatra depende más del código postal que del derecho universal a la salud. Eso no es sostenible, ni ético. Desde la SPSE no pedimos parches. Pedimos un cambio profundo de sistema. Sin embargo, el discurso institucional sigue atrapado en la nostalgia. Se insiste en reforzar una AP que, tal como está concebida, ni planifica, ni fideliza profesionales, ni resuelve lo complejo. Se actúa como si más de lo mismo fuera la solución. Pero el viejo modelo no se puede seguir parcheando. Hay que rediseñarlo. Y estamos contribuyendo a construirlo con propuestas como el proyecto Ballena Azul, que plantea una transición real hacia una pediatría global, es decir, desmedicalizada, integrada con educación, medioambiente y servicios sociales, centrada en la equidad y el territorio, y con una fuerte presencia municipal y comunitaria. El futuro no está en doblar las agendas, sino en repensar la función del pediatra. El grueso de la actividad pediátrica no estará en las consultas tradicionales, sino en espacios comunitarios, en la escuela, en la planificación de políticas de salud urbana y en el acompañamiento a grupos de riesgo.
Nos dirigimos hacia un modelo en el que la enfermedad será la excepción y no el centro. Un modelo en el que los pediatras no solo tratan patologías, sino que lideran ecosistemas de salud para la infancia. Y eso empieza por asumir que la fragmentación entre primaria y hospital ha muerto. Hay que tener valentía para dejar atrás lo que no funciona. Apostar por modelos más ágiles, reestructurar equipos, reagrupar recursos. Planificar la pediatría con criterios de eficacia, equidad y futuro, no desde la inercia. La SPSE propone una pediatría global, interconectada, viva, valiente.
¿Y en la atención hospitalaria? ¿Qué medidas mejorarían la atención sanitaria?
En la SPSE tenemos claro que el hospital del futuro no puede seguir funcionando como una fortaleza aislada. Debe convertirse en un nodo abierto, inteligente y conectado, donde confluyan la excelencia clínica, la innovación y la colaboración con el resto del sistema.
Hoy la atención hospitalaria pediátrica en nuestra región sobrevive, más que se desarrolla. Lo hace gracias a profesionales extraordinarios, pero con plantillas al límite, sin planificación estratégica y con estructuras pensadas para otra época. Mientras algunos hablan de sobredotación, la realidad es precariedad, desgaste y falta de visión a medio plazo.
Pero no estamos aquí para resistir, sino para rediseñar. Por eso, proponemos avanzar hacia una pediatría en red, orientada a la infancia real, no al sistema. Una red que integre servicios y niveles asistenciales, compartiendo profesionales, pacientes, protocolos y formación. También se precisa una hospitalización a domicilio pediátrica más estructurada, humanizando la atención y reduciendo ingresos innecesarios, además de una reorganización equilibrada de las especialidades y secciones hospitalarias, garantizando equidad, recursos distribuidos con justicia y respuesta real en áreas críticas, como salud mental, los cuidados paliativos o la adolescencia. Es clave propiciar una distribución inteligente de la complejidad, que AP asuma más en lo crónico-funcional y el hospital se enfoque en la alta especialización y el soporte clínico; así como una planificación estratégica con visión de futuro, basada en datos, liderazgo clínico y visión territorial, no según presiones políticas puntuales.
Igualmente, debe haber una apuesta decidida por asegurar recursos críticos como las UCI, no perder proyectos innovadores y pioneros como psicología infantil y medicina medioambiental y reforzar el liderazgo clínico dentro de las estructuras hospitalarias, hoy muchas veces desdibujado o desplazado por modelos puramente administrativos. En el futuro, parte de la salud infantil vivirá dentro del hogar, en red con la pediatría, gracias a herramientas digitales, sensores biomédicos, educación comunitaria y empoderamiento familiar.
El modelo de coordinación actual no invita a liderar, invita a aguantar. No es cuestión de personas, es el sistema el que ha dejado de imaginar. Nosotros sí lo imaginamos como un hospital que no sea la puerta de entrada, sino un recurso de excelencia al que se llega cuando hace falta; como un sistema donde el niño esté en el centro, no los servicios.
Creemos que la Región de Murcia tiene el tamaño perfecto para pilotar modelos híbridos, con formación compartida, trabajo en red y decisiones tomadas no desde los despachos, sino desde la experiencia real de niños y familias. Soñamos con una red pediátrica donde nadie diga "mi servicio" o "mi centro", sino que se hable de trayectos reales de salud infantil. Donde cada decisión esté guiada por una sola pregunta: “¿Esto mejora la vida de un niño o niña en nuestra comunidad?”.
Esta es la pediatría global que proponemos desde la SPSE y queremos construirla con todos: hospitales, centros de salud, municipios, familias, etcétera. Y, sobre todo, con las nuevas generaciones de pediatras, a quienes no podemos ofrecer solo la opción de sobrevivir. Debemos ofrecerles futuro. Y ese futuro empieza ahora.
¿Cuáles son los problemas de salud en los niños y adolescentes del sureste de España que más preocupan a los pediatras? ¿Cuál sería el camino para solucionarlos?
Lo que más nos preocupa no es una nueva enfermedad rara ni una ola epidémica. Nos preocupan los determinantes silenciosos, como la desigualdad, la salud mental, la obesidad infantil, la violencia estructural y el colapso ambiental que empieza a afectar ya a nuestros niños y niñas.
Nos preocupan también las muertes evitables, como señalamos en nuestro informe ‘Cada latido cuenta’.Porque si la mortalidad infantil está creciendo desde el final de la pandemia, y las previsiones indican que lo seguirá haciendo en los próximos años, estamos obligados a estudiar y monitorizar las causas y a llamar la atención sobre ello tanto al ministerio de Sanidad como a las administraciones sanitarias autonómicas.
Una de las cuestiones que más nos indigna es el trato que están recibiendo los menores migrantes no acompañados. Hemos denunciado públicamente, como SPSE, el abandono institucional que supuso la retirada del plan de viviendas para estos chicos en nuestra región. Lo hemos trasladado a la prensa: “No hay avalancha migratoria. Hay menores solos que necesitan protección. Punto.”
También nos preocupan las aulas enfermas. Por eso firmamos un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) regional Juan González para defender una salud ambiental y comunitaria real en las escuelas, garantizando aire limpio, sin pesticidas, sin ruido crónico, con proximidad a la naturaleza. Porque un niño que respira aire contaminado o pasa horas frente a una pantalla sin control no está sano, aunque su analítica diga lo contrario.
¿El camino para solucionarlo? Dejar de medicalizar los síntomas sociales. Invertir en infancia como política de Estado. Y construir una Pediatría que no espere a que el niño enferme, sino que salga a protegerlo en su barrio, en su colegio, en su realidad.
¿Cuáles son los próximos retos que se plantea la SPSE?
La SPSE quiere cambiar el sistema, no solo adaptarse a él. No aspiramos a más pediatras en un modelo obsoleto. Aspiramos a un nuevo paradigma, donde la pediatría esté al servicio de una sociedad que cuida, previene y protege de verdad a su infancia.
Nuestros retos son estratégicos y pasan por reorganizar el mapa pediátrico, reagrupando profesionales en centros pediátricos comunitarios, rompiendo silos entre niveles, y planificando con visión de futuro; por doblar las plazas MIR y EIR de pediatría antes de 2030 para evitar que desaparezca una especialidad que es irremplazable; por apostar por una pediatría global, preventiva, comunitaria, ambiental, conectada con la escuela, el barrio, el municipio y la vida real de los niños; por apoyar firmemente al ministerio de Juventud e Infancia, y exigir que en las regiones haya Direcciones Generales transversales o bajo la de presidencia que garanticen que la infancia esté presente en todas las políticas públicas; y también por defender un modelo de atención en red, con pediatras como custodios del saber, de la comunidad y del cuidado, no técnicos aislados en consultas sobrecargadas.
Y, sobre todo, creemos, como decimos en la SPSE, que cada niño importa. Cada latido cuenta. Pero no basta con decirlo, hay que diseñar un país y una región donde eso sea verdad también en el presupuesto, en el urbanismo, en la educación y en la gestión sanitaria.
El camino que proponemos desde el sureste no es el de la resignación, sino el de la revolución ética y pediátrica.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| entrev_presi_spse.pdf | 628.17 KB |

